Si existiera un virus benévolo, este se instalaría en nuestro interior con la lectura de los buenos libros. Una vez llevados de la mano por Gilgamesh, Don Quijote, Antígona o Margarita (de Bulgákov) etc., a descubrir universos enteros con sus valores y enseñanzas, uno aprende a interpretar el mundo en diálogo con estos espectros queridos.
Así, en los tiempos particularmente críticos, viene a la memoria la afirmación de Dostoyevski, que si el mundo aún se sostiene, es gracias a los siete justos que quedan en la Tierra. Y es aquí que el escritor ruso nos inspira para tratar de pensar algo semejante, pero aplicado en la historia de la literatura universal. ¿A quién rescataríamos primero de este universo de la ficción para iluminarnos el camino y servirnos de esperanza?
Entre mi licenciatura en Literatura Comparada y mi título de profesora, elaboré una lista por el estilo de mis siete justos entre los héroes y heroínas literarias. La vida bajo la amenaza de la pandemia me ha hecho repasarla una y otra vez y compartirla ahora, con la invitación a los demás de hacer un ejercicio semejante.
Seguramente cada uno elaboraría una columna diferente, pero asimismo supongo que si hay un personaje que figuraría en todas, este sería Don Quijote. El Caballero de la Triste Figura, con su lanza apuntando hacia los molinos-gigantes, y no únicamente por sus hazañas y su bellísima fe, sino por todo lo que condensan sus palabras: “Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú para morir comiendo”.

Enseguida después viene a la memoria su análogo ruso, el príncipe Mishkin, el idiota dostoyevskiano que, desde su experiencia, confianza y falta de medida absolutas, confiesa: “He regalado a menudo mi corazón y casi siempre he sido engañado”. Con este personaje, Dostoyevski retrata el destino de un ser humano cuya absoluta bondad y hermosura de alma no pueden ser interpretadas de otro modo en el mundo que como idiotez.
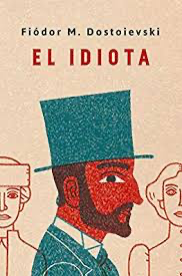
Sin pretender seguir un orden jerárquico, no es nada fácil designar el tercer puesto. Se imponen a la vez dos figuras del mundo clásico, que, a diferencia de don Quijote y el príncipe Mishkin, tienen los pies más asentados en la tierra; aunque uno de ellos, Prometeo, consume su destino clavado en una roca del Cáucaso. Este gran filántropo ocupa un lugar importante en la historia de la humanidad, pero no solo por dar el fuego y las demás artes a los hombres, sino sobre todo por engendrar en sus almas las ciegas esperanzas que impiden conocer antes del tiempo el destino que nos espera. Junto a Prometeo, otro personaje del mundo griego ilumina el camino, aunque él mismo ve solo con los ojos interiores: el sabio adivino Tiresias, que a la vez velaba y desvelaba los dramáticos secretos que iban a ser descubiertos. En la versión de Sófocles, Tiresias se dirige a Edipo con las siguientes palabras: “Ay, ¡qué triste es darse cuenta cuando no le trae cuenta al que se da cuenta! […] Tú tienes vista pero no ves”, condensando la tragedia que el conocimiento de la verdad a veces puede llegar a tener.

Pensando en el extremo del sufrimiento humano, que la tragedia griega ha expresado con toda la megalopsychia, se impone sin lugar a duda una imagen del Antiguo Testamento, la de Job de Uz. “Al acostarme pienso: ‘¿Cuándo llegará el día?’, y al levantarme: ‘¿Cuándo se hará de noche?’. Me harto de pesadillas hasta el alba […] Mis días corren más que la lanzadera, se consumen sin nada de esperanza”, exclama (Jb, 7, 4-6).

Pero más que cualquier libro, la propia experiencia de la vida se adelanta al enseñar que sin el sufrimiento no se llega al conocimiento, y que sin ello el hombre tampoco adquiere esa grandeza del alma que manifiestan los héroes citados. Recordemos cómo el viejo Lear, solo después de haber sembrado los frutos de su grave equivocación e injusticia, aparece como un héroe superior. Hundido por la monstruosa ingratitud de sus hijas, el héroe shakesperiano simboliza las consecuencias de un error profundamente humano. Como también de la capacidad de redimir una culpa si somos capaces de reconocerla. ¿A quién no se le hiela la sangre cuando recuerda el monólogo de Lear, vagando solo en la intemperie como un caracol sin casa?: “Tú, trueno estremecedor, ¡aplasta la espesa redondez de la Tierra, rompe los moldes de la naturaleza y mata la semilla que produce al hombre ingrato!”.
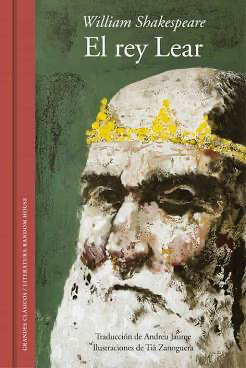
Al final de este singular linaje de hombres, estaría el personaje cuya silenciosa presencia en determinado sentido les guía y les precede. Se trata de una heroína, Margarita, de la novela El maestro y Margarita, de Bulgákov. Arquetipo de ese eterno femenino que impulsa a los hombres, como había legado Goethe en los últimos versos de su Fausto, es también la encarnación de aquella sabiduría intuitiva, propia de las mujeres. Una figura elevada, pero no por el límite de su propio sufrimiento o hazañas, sino por la capacidad de sacrificarse y entregarse con un amor incondicional que desafía a lo más profundo de los infiernos. Y no olvidemos que, sin Margarita, los manuscritos del maestro no hubieran sido salvados del fuego.

Volviendo a Dostoyevski, cuya idea acerca de ‘los siete justos’ está detrás de esta propuesta singular, recordemos que el novelista seguramente a su vez se inspiró en el texto de la Biblia donde se habla, no de siete, sino de los cincuenta justos, cuando Dios dice a Abraham: “Si encuentro cincuenta justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad”, para luego rebajar esta cifra a diez hombres justos. Dejando de lado ahora a Dostoyevski y a la Biblia, escribo estas líneas para invitaros a rescatar vuestras figuras del mundo de la literatura que, en el momento en el que vivimos, pueden servirnos de luz y de esperanza.





DEJAR UNA REFLEXIÓN